

|
| Inicio | Crónica | Entrevistas | Columnas | Comunicados | Documentos | Críticas | Canal Youtube |
|
Santiago, junio de 2025. REGRESAR A SANTIAGO Por Marcelo Olivares Keyer 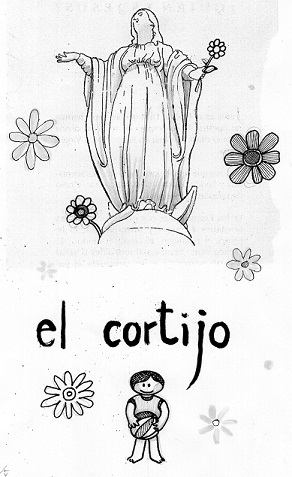 Primera aclaración: De madre y padre santiaguinos, soy un santiaguino de pura cepa, lo que me equipa con
esa necesaria
subjetividad sin las cuales el arte y la poesía lisa y llanamente no serían posibles. No obstante lo
anterior y, claro,
habitante de esta esfera azul cada vez más interconectada, los frentes de alta y baja presión existencial
me han arrebatado
en más de una ocasión para -como a Dorothy y su perro en El Mago de Oz- depositarme, sin camas ni petacas, en
algún otro punto
de la combada superficie de nuestro querido y maltratado planeta. Pero a pesar de las distancias, a veces
realmente vastas, y
de las circunstancias, a veces sobremanera placenteras, siempre me las arreglo para regresar a Santiago. Como una brillante
y pulida bola de flipper, por más vueltas que dé en otros escenarios, por más campanitas que haga sonar y más luces
de colores que encienda, en algún misterioso momento siento el llamado de la querencia y el canto del lar, doy media
vuelta, y enfilo de vuelta a este feudo junto a las montañas, escenario divino que ya cantó
Alonso de Ovalle -el primer
escritor santiaguino, nada menos- en uno de los párrafos más bellos de la historia de la literatura,
y lo hizo en el
siglo XVII, cuando Santiago era solo Santiago, no había aún "Región Metropolitana"
ni "Gran Santiago", solo una
aldea de unos cuantos solares, con casas de barro y pocos habitantes, pero con escudo real y un gran escritor, el
primero que cantó la belleza rotunda de las montañas que rodean este Santiago de Nueva Extremadura.
Primera aclaración: De madre y padre santiaguinos, soy un santiaguino de pura cepa, lo que me equipa con
esa necesaria
subjetividad sin las cuales el arte y la poesía lisa y llanamente no serían posibles. No obstante lo
anterior y, claro,
habitante de esta esfera azul cada vez más interconectada, los frentes de alta y baja presión existencial
me han arrebatado
en más de una ocasión para -como a Dorothy y su perro en El Mago de Oz- depositarme, sin camas ni petacas, en
algún otro punto
de la combada superficie de nuestro querido y maltratado planeta. Pero a pesar de las distancias, a veces
realmente vastas, y
de las circunstancias, a veces sobremanera placenteras, siempre me las arreglo para regresar a Santiago. Como una brillante
y pulida bola de flipper, por más vueltas que dé en otros escenarios, por más campanitas que haga sonar y más luces
de colores que encienda, en algún misterioso momento siento el llamado de la querencia y el canto del lar, doy media
vuelta, y enfilo de vuelta a este feudo junto a las montañas, escenario divino que ya cantó
Alonso de Ovalle -el primer
escritor santiaguino, nada menos- en uno de los párrafos más bellos de la historia de la literatura,
y lo hizo en el
siglo XVII, cuando Santiago era solo Santiago, no había aún "Región Metropolitana"
ni "Gran Santiago", solo una
aldea de unos cuantos solares, con casas de barro y pocos habitantes, pero con escudo real y un gran escritor, el
primero que cantó la belleza rotunda de las montañas que rodean este Santiago de Nueva Extremadura.
Segunda aclaración: No son dos nuestros progenitores, sino tres: Una madre, un padre y UN LUGAR. Poco ha sido reconocido este tercer factor, a pesar de que es el que hace posible el contacto fundamental de los otros dos. No me refiero estrictamente ni al lugar en que somos engendrados (podemos serlo en un lugar y luego paridos en otro) ni tampoco de manera estricta al lugar exacto de nuestro nacimiento (podemos nacer en un lugar y ser muy luego llevados a otro). El lugar del que hablo es aquel en que pasamos la infancia. Alguien, no recuerdo quién, lo dijo certeramente alguna vez: "La patria es la infancia". Exacto, cuando la arcilla blanda de nuestro ser psicofísico es moldeada por el escenario en que aprendemos a caminar, controlar nuestro esfínter, aceptar la imposición de la ropa, y hablar. En mi caso todo eso pasó en Santiago, incluyendo nacimiento y escuela. Por eso cada vez que regreso a Santiago, sencillamente sé que regreso a mí mismo, que salgo del espejo del mundo y reingreso en el mundo real, de este lado del espejo. Abandono la fascinación psicodélica de lo extraño y vuelvo a mi centro, el punto sin el cual el personal big-bang de la existencia no sería factible, no tendría un punto de apoyo a partir del cual desplegarse. No existiría. Nada menos. Tercera aclaración: Mi último alejamiento no fue tan lejano, "solo" al Litoral Central, pero cualquiera que haya partido a vivir junto al mar sabe que esos poco más de cien kilómetros separan dos mundos extremadamente lejanos, y que la severa y majestuosa faz de las montañas santiaguinas es rápidamente borrada del mapa mental por el arrullo del mar, su gelatinosa y nunca quieta superficie, y sobre todo por las lluvias, que allá no son verticales y de arriba a abajo como en el interior, sino horizontales e impelidas por un viento norte solo apto para espíritus ávidos de realidad y nunca convertidos al culto de la pseudo-comodidad, religión nefasta muy extendida en las ciudades con su ambigua "cultura urbana". Además, los pinares y eucaliptus, las codornices y el viento constante, nos hacen olvidar que estamos tan cerca. Pero lo estamos, y un día hasta podemos regresar. Y regresé, pero me mantuve varios meses sin salir de La Florida, una de las dos comunas en que pasé mi infancia, y La Florida no es Santiago, sino parte del "Gran Santiago", por lo tanto, desde hace meses venía aguantándome las ganas de ir al Centro; me moría de ganas, pero esperaba el momento justo, y el momento justo llegó cuando una amiga -hace poco viuda- me propuso que fuésemos a recorrer la capital. Comenzamos en la Gruta de Lourdes, bajo las magníficas esculturas de Lily Garafulic, y enfilamos hacia la cordillera atravesando la Quinta Normal y después zigzagueando casi sin parar por Catedral, la Plaza Brasil y Huérfanos hasta el cerro Santa Lucía. Así volví después de no sé cuánto tiempo a escuchar ese eco misterioso que solo se escucha en el centro de Santiago, a caminar entre la gente y las librerías, a cruzar el barrio Lastarria con su impronta de fiesta eterna, hasta que ya casi al caer la noche concluimos en una galería de arte enclavada en la azotea de un edificio que es, literalmente, la proa de Santiago, al apuntar su alto y redondeado vértice justo por sobre la Plaza Italia, como un navío pronto a enfrentar las montañas. Ahí, mirando la inmensidad, recordé el precioso texto de Alonso de Ovalle, y comencé a pasear mi mirada como si fuese él, como si una máquina del tiempo lo hubiese traído y elevado, cual Ezequiel, sobre el incomparable anfiteatro formado por la Virgen del San Cristóbal, blanca y eterna, el edificio de la Telefónica, la nieve espolvoreada sobre los riscos, y las casas cada vez más arriba por los faldeos cordilleranos. Abajo, el teatro de la Universidad de Chile y su explanada que ahora se extiende hasta el puente Pio Nono, y entre ambos ese espacio otrora verde y con la estatua de un militar a caballo, devenido soporte del cuadro siempre expresionista y cambiante de la Historia. Y entre ambos mundos -el suelo que soporta la Historia y el cielo que contiene los ecos de esta- un habitante más bien nuevo pero que ya se instala para fundirse con los demás: la Gran Torre de Santiago, como un pilar bíblico que se afana por atravesar las nubes. Pero siempre cae la noche, siempre, y el cuadro multiforme anteriormente descripto, se va licuando conforme la noche cubre el hemisferio, y donde había formas solo van quedando colores; donde había movimiento ahora hay haces de luz, y donde estaban las cumbres aparece la luz negra de la noche. El cerro San Cristóbal desaparece y la Virgen parece ahora sí levitar sobre la ciudad; los automóviles subiendo y bajando del Barrio Alto son también luces de colores deslizándose en silencio. Las miles de ventanas de los edificios se vuelven otros tantos miles de ojos abiertos escrutando este centro del mundo. Los letreros despiertan, drones vouyeristas sobrevuelan las calles espiando, y todas las voces de allá abajo se mezclan generando La Voz de la ciudad, y como Dante Alighieri en su famosa excursión, comienzo a marearme con tanto estímulo ¿o será por haber jalado rapé? El abismo está ahí, la belleza está ahí, el canto mágico de la aldea en el mar de luces de la ciudad. Ha sido un espectáculo admirable, era lo que yo deseaba ya desde antes de regresar a Santiago, cuando añoraba ir a ver una vieja película en blanco/negro al cine Normandie o cruzar la Panamericana por el puente peatonal de Huérfanos. Ya lo hice, ya saludé a mi ciudad natal, ya invoqué al espectro de Alonso de Ovalle, ya lancé mi vista por el abismo pero mantuve mis pies de este lado. Ya regresé a Santiago. taropatch@outlook.es La Florida, octubre 2022. P.S: Pasaron ya tres años desde que escribí las líneas de más arriba, y por lo tanto ya tuve otro par de regresos a mi Santiago querido. Anduve por la selva valdiviana con una jauría de perros y caminé por las calles de Montevideo en busca de un disco de Los Estómagos. Luego volví a mi guarida, revisé el texto, y descubrí que no hay nada que cambiarle, solo que hoy es junio del 2025, un segundo en la eternidad. | ||||||||||
| contacto@palabrade.cl | ||||||||||